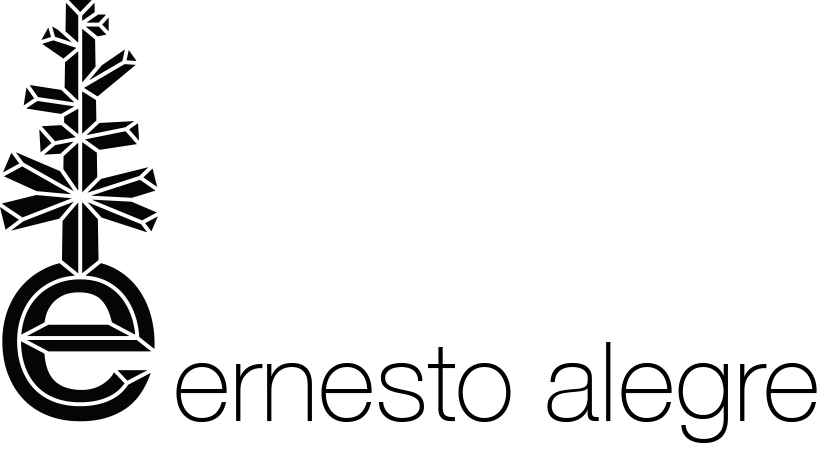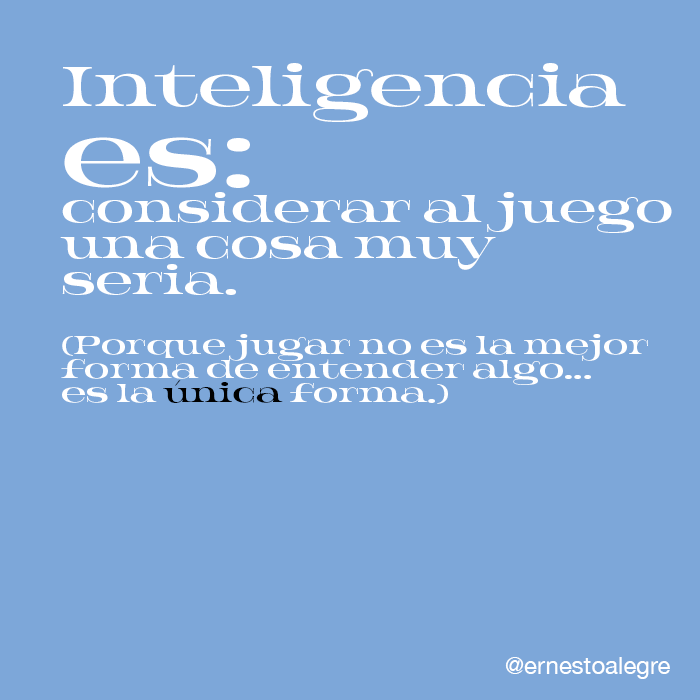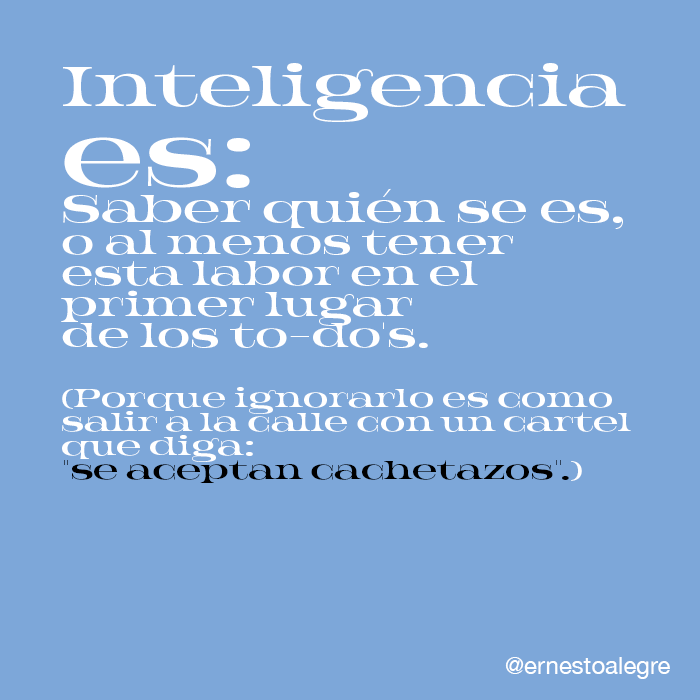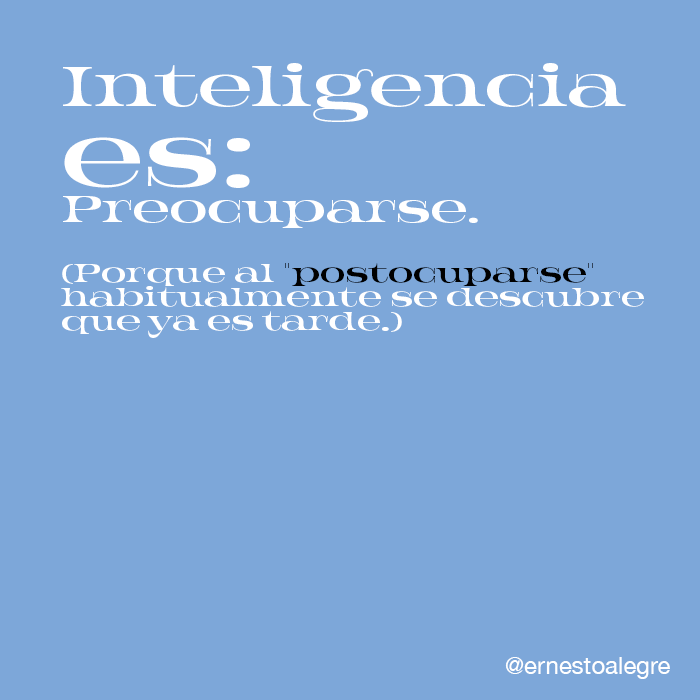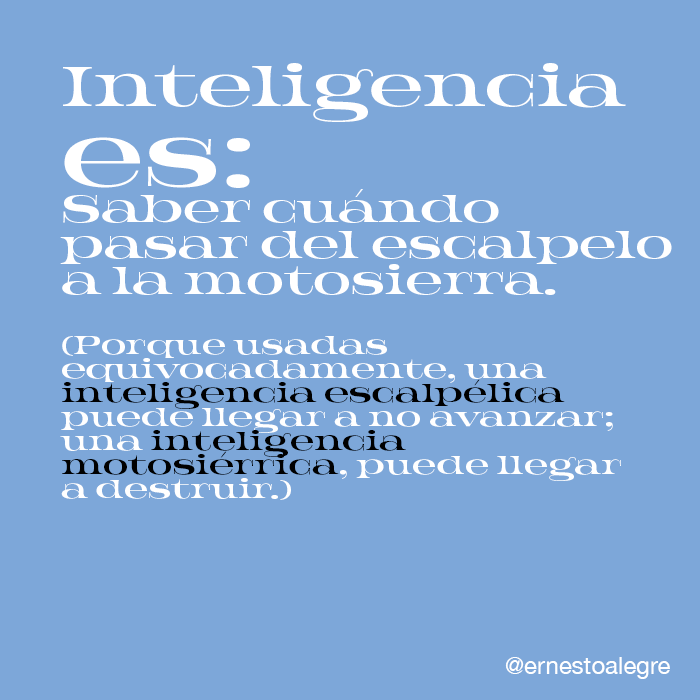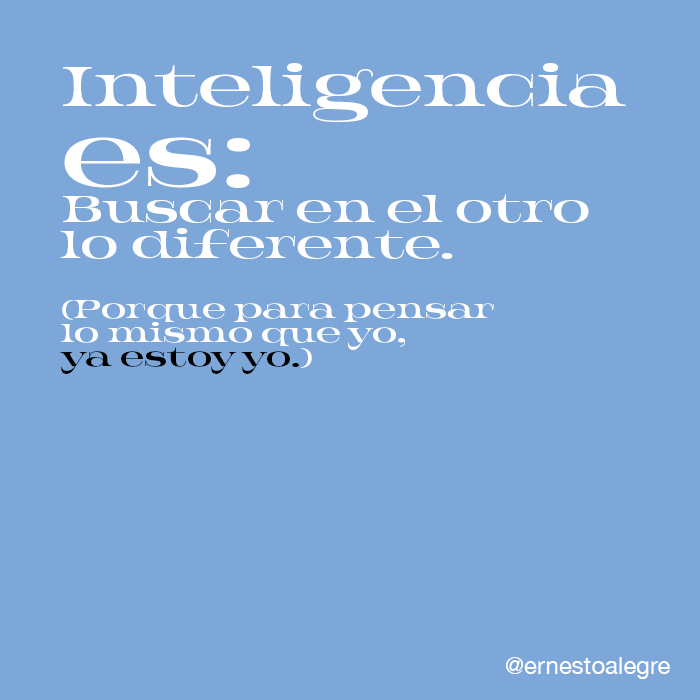¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un ateo de la ficción?
El primero se sienta sobre la palabra silla, el segundo se cae de culo…
últimos 99 artículos:
-
Jugar en la ciudad
Las “play cities” serían las smart cities más inteligentes…
-
El día del Bypass
Jugar, jugar, jugar, y cuando se tiene un minuto más, ¡jugar!
-
mi nombre
Cómo es tener un nombre oxímoron, un nombre-trampa…
-
No creas en la comunicación
Mejor que creer es comprender…
-
Tragedia temática
Cuando se cree que la comunicación es solo “contenidos”, todo se vuelve temática.
-
El freezer de la devoción
Quien devociona a otro y quien con gusto es devocionado, deberían habitar -juntos, de la mano- una vitrina en el Gran Museo del Chiste sin Gracia.
-
La ortopedia de la comparación
No solo no es necesario; es nocivo comparar una cosa con otra para poder entenderla.
-
dejar de apostar por la inteligencia
La efectividad de un virus se debe, entre otras cosas, a que éste no espera que el infectado entienda sus chistes…
-
La importancia de desaprender
Querría dejar de saber millones de cosas…
-
Lo que une es la experiencia
el resto es imaginación…
-
el individuo como libertad imaginaria
Muchos sueñan ser lo que pocos son.
-
Política de Salud y no política en la salud
Cuando la política lastima a la salud…
-
La identidad no es el DNI
Además de usarla para demostrarle a otros quién soy, la identidad sirve para que yo mismo lo sepa…
-
La sociedad se protege de los innovadores
O amas el cambio de verdad, o amas que te amen de mentira…
-
Privilegios y privilegios
Cómo se ahoga al machismo y cómo se rebajan los escalones…
-
Ridícula anticipación
¿No estás muy harto ya de la fórmula “El futuro de…”?
-
nunca desprecies al consenso
Tan creadores de la realidad son quienes la inventan como aquellos que la estandarizan
-
Organar
¿Y si pensáramos que los objetos son órganos?
-
El adefesio decorado
Es posible que siempre hayamos prestado especial atención a realizar de forma excelsa, aquello que en esencia es defectuoso…
-
diseño
Mis referencias de diseño son el alce y arce, la orquídea y el granito (más el de pus que la piedra), lo que se pudre y lo que enferma, y no ese logo, esa botella ni esa casa.El diseño, el de verdad, el que vive y muere empujando antes al próximo, el que merece el
-
Nombres propios para sabores
La lengua o tira de nosotros o nos hace indolentes…
-
diferencia e inteligencia
Si te cabe una duda que inteligencia es buena gestión de la diferencia, que no te quepa alguna que la mala gestión es signo de su total carencia.
-
Ideas-vampiro
Hay pensamientos que pensamos recursivamente desde que existimos. Y no tienen resolución posible…
-
Para difícil, el tiempo
a veces nos perdemos en el espacio, pero siempre perdemos el tiempo…
-
Si fuera ministro de educación
(aunque pensándolo bien… mejor no)
-
Otras morfologías
Algo así como el fondo de la forma…
-
Un animal gigante (y por ahora bobo) despierta
¿Será que una parte del progresismo progresa sin ver hacia dónde, o será que simplemente me estoy poniendo viejo y me estoy desincronizando poco a poco?
-
La perversión UR del diseño
El diseño del tipo que sea busca la perfección, no la verdad, por eso cuanto más diseñado algo, menos creíble…
-
Criatura dinámica
Una de las tantas formas de responder a “¿qué cosa es una comunidad?”
-
La comunicación proteica (II)
¿Es transmisible por una marca de forma creíble, cualquier cosa que no sea una característica propia de cosas?
-
La comunicación proteica (I)
Las historias que nos llegan a través de personas son a las ideas lo que la carne a la proteína
-
Un camino corto en la dirección equivocada
Pensemos 1 segundo: ¿Querría alguien contratar un servicio telefónico, que cortara súbitamente las conversaciones cuando se dijera en ellas algo considerado falso?
-
Lo que nos está pasando ahora
7 elementos que definen al presente como un reto para la comunicación
-
Quienes se llaman intelectuales, creativos y artistas.
Realmente hay algo repelente en quienes se llaman a sí mismos intelectuales, creativos o artistas.No pasa nada cuando a alguien otra persona lo define de esa forma; el problema es la utilización de estas definiciones para aplicarlas a uno mismo.
-
La opción generativa
La modalidad generativa en la creación de piezas musicales, gráficas o tridimensionales, es un poco como jugar a ser Dios
-
El espejo digital
¿Quiénes expresan mejor la agenda social? ¿Los medios masivos o los medios digitales?
-
La parte mala de la parte buena
Como podría decir Mies Van der Rohe, más es peor.
-
El volumen en la niebla
El cerebro del artista está lleno de narraciones de gramática apenas bocetada…
-
“Especial”
No es una vez cada muerte de obispo, es todo el tiempo.
-
Propósitos de nuevo año e identidad
Cuando la identidad es exclusivamente declarativa, es todo lo contrario a lo meaningful: decir que se es, no significa ser.
-
Nosotros
Si es útil tiene su palabra. Si es importante tiene varias. Si es esencial tiene mil.
-
Detergente contra la agenda
Como el huevo y la gallina: identidad y creatividad…
-
El silencio fósil
No toda la información informa, y demasiada información de ese tipo, encima enloquece.
-
El Instituto Imperial de las Nubes
Valorar una lengua por cualquier otra cosa que no sea su capacidad de decir, equivale a cualquier otra estupidez descomunal…
-
El aporte de los ultras
Es fácil intuir que todo lo multitudinario tiende al promedio. Todo lo social, por ejemplo, lo hace.
-
Tragedia de género
El desánimo de la demora. Resulta un factor de desánimo vivir en lo que se considera el pasado. Me refiero a vivir situaciones culturalmente superadas, por las que ya se ha transitado y que deberían, no solo en los papeles, estar ya resueltas. Una de la definiciones más concretas y experimentables de subdesarrollo, es aquella
-
la escultura social (o lo difícil de hablar de Maradona)
¿qué se puede decir acerca de “casi todo” sino un poco de cada cosa?
-
Por qué soy como soy (1)
Por algún motivo que está en un estante muy por encima de mi cociente intelectual, muchas personas creemos, incluso aseguramos, que “nos pasan cosas”. Realmente dudo que las cosas “pasen”, y mucho menos que “nos pasen” a nosotros: sospecho que las cosas no nos toman en cuenta -poniéndome radical hasta diría que las cosas no
-
El Fraude
De manera creciente, la pequeña mentira social, necesaria para la vida en grupo, evoluciona hacia el fraude de nuestros cimientos…
-
El ovillo que crece
Algo así como: cuanto más te rascás más te pica…
-
Contemporáneos del martillo
Que la revolución identitaria no se quede en un selfie…
-
La Tormenta
Algo así como el poder desidentificador de la tragedia
-
El pueblo-niño (o el miedo de vivir en una guardería de millones de personas)
Vivimos en una sociedad de niños, necesitados de mamás y de papás que les solucionen el mundo
-
Las 10 manzanas (o cómo Frankenstein piensa a la sociedad)
A una sociedad no se la puede pensar en partes, tal y como el monstruo de Frankenstein piensa a, por ejemplo, su cuerpo.
-
El gigante cosquilloso o ¿es posible cambiar una cultura?
¿Es posible cambiar una cultura pensándola desde dentro de ella misma?
-
El movimiento treinta y siete
La sorpresa del pobre Sedol. Entre el 9 y el 15 de Marzo de 2016 el jugador de Go Lee Sedol (el segundo jugador profesional con más títulos en todo el mundo), y un soft llamado AlphaGo se enfrentaron en una competición de 5 encuentros. AlphaGo es un programa desarrollado en Londres por Google DeepMind,
-
Voice Artifacts – Rennes
Voice Artifacts issue 2 – Rennes (sticker, stencil and street art culture)
-
La memoria-burbuja
Cómo se está reduciendo y distorsionando nuestra memoria mediática…
-
El presente solo – The present alone
Si el presente es escindido del pasado y del futuro, desaparece.
-
Mi primera percepción del diseño
¿Quién sabe hasta dónde llegará la huella de una impresión en la niñez?
-
Voice Artifacts – Amsterdam
Voice Artifacts issue 1 – Amsterdam (sticker, stencil and street art culture)
-
In-between
10 síntomas de la muerte del protagonista.
-
Revalorizar la Política
Por qué no podemos darnos el lujo de dejarla en las peores manos…
-
Identidad y narcisismo
El narcisismo es el caballo de Troya de la revolución identitaria…
-
Arte o decoración
Importantísimo antes de decir, tener claro qué decir…
-
El peligro de la mala metáfora
Las malas metáforas no sólo no aclaran, sino que oscurecen.
-
El conocimiento creativo
Algunos indicadores de contexto, parecen señalar que el presente y el futuro cercano demandan un nuevo “pacto” entre las inteligencias fluidas y cristalizada.
-
INSTRUCTIONSLAND
Your master’s voice…
-
La actitud de la abeja peluda
Cuando hagas algo, intentá inspirar a quien te mire hacerlo…
-
Por qué sí y por qué no tocar en una banda
Tocar en una banda es una cosa muy buena. Si pensamos que una banda está a la misma distancia de un músico solista que un sólo diseñador de un estudio conformado por varios, resulta evidente que -desde una óptica social- una sociedad creativa es más poderosa por su diversidad que una mentalidad productiva solitaria.
-
Lo underground y lo berreta.
¿Se puede ser under y popular al mismo tiempo?
-
Se rompe, se desata, cae
A veces, vivir frente a quien muere, da vergüenza
-
El monstruo compositor
¿Y si la conciencia fuera un diseñador sin conciencia?
-
Lo muy
Una reflexión MUY reflexiva…
-
Un par de sabores
Si fuera una lengua en lugar de tener una…
-
La ciudad-plaza
El carácter lúdico es un camino no obvio en la evolución de la ciudad
-
Volver a tocar y la tela de araña
Antes de cerrar la fecha, pensá un poquito…
-
Clarence Dolby I
Clarence Dolby (y una pequeña bolsa de historias breves)
-
Informal escudo de Buenos Aires
Escudo de Buenos Aires en 15 mins
-
La ilusión de la sinestesia
El pecado de Victor Frankenstein no fue la soberbia, sino creer que sus juguetes eran algo más que eso…
-
La otra belleza
Ser bello es ser lo más parecido a uno mismo
-
Persona e instante
Nada más real que una persona en un instante
-
Y al final, ni Dios ni la Naturaleza existen
Generamos la idea de Dios y su autoría del Universo, porque la cantidad de belleza suelta por ahí es impensable…
-
Dos grandes ausentes en la facultad de diseño
El Tiempo y la Naturaleza son dos entidades imposible de ser ignoradas en el diseño…
-
Phineas Lucens Pregunta
-
Mal Instagram, mal…
O Instagram se está viniendo abajo, o no saben de gestión social sostenida en el tiempo…
-
Diseño y carne crecida
Jamás insultes a un ciervo llamándolo verruga…
-
La próxima revolución
Si la próxima revolución no es completamente inesperada, jamás tendrá lugar.
-
19 principios para cualquier tipo de diseño
19 principios para cualquier tipo de diseño
-
La victoria de los fofos
Cada David no se enfrenta a un solo Goliat; tiene delante a decenas de millones…
-
El movimiento del pensamiento
Pensar es moverse
-
Nada más improbable que lo cotidiano
La improbabilidad de los cotidiano
-
BatHabit – La cara
Serie de 15 insights sobre la cara.
-
¿Cómo pensar América desde América?
En cierto modo, los americanos seguimos pensando América de afuera adentro
-
La mente del arquitecto
Pensar como piensa un arquitecto, excluye el miedo por lo omnipresentemente ausente
-
La estrategia es la verdadera cosa
Si te interesan las cosas, no te olvides de las ideas
-
6 tipos de tropos creativos
Las 6 familias de tropos creativos del framework ByBa
-
2 inesperados encuentros de 2
2 subproductos de la inconmensurable generosidad de Blithe Ernst…
-
11 tips para no pasar desapercibido
Haga cualquiera de estas 11 cosas y sea eminente.