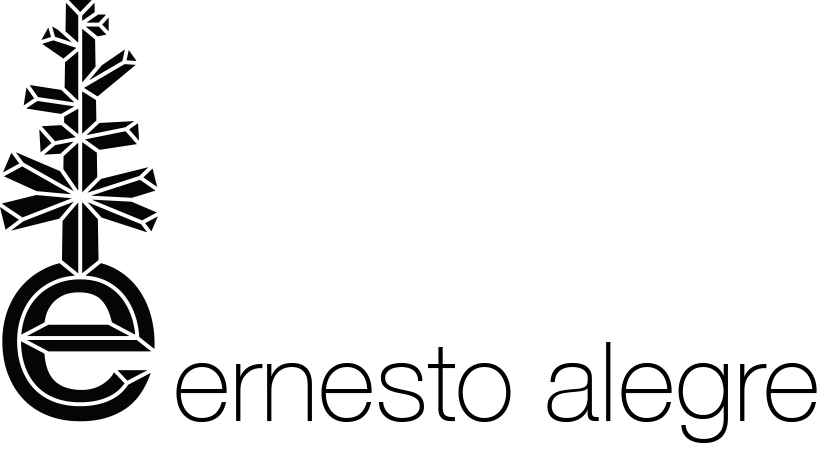La ortopedia de la comparación
No solo no es necesario; es nocivo comparar una cosa con otra para poder entenderla.
dejar de apostar por la inteligencia
La efectividad de un virus se debe, entre otras cosas, a que éste no espera que el infectado entienda sus chistes...
el individuo como libertad imaginaria
Muchos sueñan ser lo que pocos son.
La sociedad se protege de los innovadores
O amas el cambio de verdad, o amas que te amen de mentira...
diseño
Mis referencias de diseño son el alce y arce, la orquídea y el granito (más el de pus que la piedra), lo que se pudre y lo que enferma, y no ese logo, esa botella ni esa casa.El
Para difícil, el tiempo
a veces nos perdemos en el espacio, pero siempre perdemos el tiempo...
La perversión UR del diseño
El diseño del tipo que sea busca la perfección, no la verdad, por eso cuanto más diseñado algo, menos creíble...
La comunicación proteica (II)
¿Es transmisible por una marca de forma creíble, cualquier cosa que no sea una característica propia de cosas?
La comunicación proteica (I)
Las historias que nos llegan a través de personas son a las ideas lo que la carne a la proteína
Un camino corto en la dirección equivocada
Pensemos 1 segundo: ¿Querría alguien contratar un servicio telefónico, que cortara súbitamente las conversaciones cuando se dijera en ellas algo considerado falso?
Lo que nos está pasando ahora
7 elementos que definen al presente como un reto para la comunicación
Nosotros
Si es útil tiene su palabra. Si es importante tiene varias. Si es esencial tiene mil.
El Fraude
De manera creciente, la pequeña mentira social, necesaria para la vida en grupo, evoluciona hacia el fraude de nuestros cimientos...
Contemporáneos del martillo
Que la revolución identitaria no se quede en un selfie...
El gigante cosquilloso o ¿es posible cambiar una cultura?
¿Es posible cambiar una cultura pensándola desde dentro de ella misma?
In-between
10 síntomas de la muerte del protagonista.
Identidad y narcisismo
El narcisismo es el caballo de Troya de la revolución identitaria...
El conocimiento creativo
Algunos indicadores de contexto, parecen señalar que el presente y el futuro cercano demandan un nuevo "pacto" entre las inteligencias fluidas y cristalizada.
La actitud de la abeja peluda
Cuando hagas algo, intentá inspirar a quien te mire hacerlo...
La otra belleza
Ser bello es ser lo más parecido a uno mismo
Persona e instante
Nada más real que una persona en un instante
Dos grandes ausentes en la facultad de diseño
El Tiempo y la Naturaleza son dos entidades imposible de ser ignoradas en el diseño...
La próxima revolución
Si la próxima revolución no es completamente inesperada, jamás tendrá lugar.
19 principios para cualquier tipo de diseño
19 principios para cualquier tipo de diseño
La victoria de los fofos
Cada David no se enfrenta a un solo Goliat; tiene delante a decenas de millones...
La estrategia es la verdadera cosa
Si te interesan las cosas, no te olvides de las ideas
Leer cualquier cosa
Mientras tanto, el creativo incrementa su stock...
El radar de la democracia
La sorpresa cuando se cree que algo es diferente a lo que es en verdad...
Si quiere aprenderlo, juéguelo
El juego llama a incrementar el conocimiento
Personas: manual de instrucciones
Si tiene que tratar con personas, esta es su lectura del fin de semana.
El zombie filosófico, la persona algorítmica y jugar a ser Dios
Vamos camino a crear personas, no sólo a reproducirlas...
Jugar es inteligente
La más sofisticada forma de inteligencia, es juguetona...
La creación de la realidad
A la realidad, expresándola la creamos.
Eso que usted sabe, ¿lo hizo o lo tomó prestado?
No es lo mismo saber algo por haberlo leído que por haberlo escrito...
Ser distinto no es tener identidad
No se entusiasme: usted puede ser nadie.
El modernista del dogma dinámico
La inteligencia de Josef Frank
Pragmático, práctico y astigmático.
Hacerla corta, hacerla bien y no hacerla.
Estructura y rigidez
Nunca deberíamos tomar los conceptos servidos, sin pensarlos por nuestra cuenta...
Ya no hay gente
El problema de las encuestadoras, es que les cambió aquello que medían...
La locura de la inspiración
El antiprofesionalismo de seguir creyendo en la inspiración
About language
Language is your main brick set...
Nulo aprecio por las ideas
Dónde sí y dónde no hacer desarrollos conceptuales
3 arquetipos jugando al juego de las sillas
La identidad es orgánica, es relativa y es mutable.
Un espejo fuera de sincro
Los medios masivos son espejos que atrasan.
Creerse el sistema
El sistema no necesita de la fe, sino del cuestionamiento.
La idea que no cabe
La idea que no cabe: prima de la que no encaja e hija de la imaginación.
Realidad y medialidad
Breve introducción a una ley que explique cómo se articula la realidad y su imagen, en tiempos de medios sociales.
Canon y disrupción
El que crea, el que mejora y el que usa, vistos en un contexto funcional
la arquitectura relacional
Qué es y qué implica la arquitectura relacional
la cosa dentro de la cosa
Salvo la esencia, lo demás es resbaladizo...
la simpleza está atrás, no adelante
En consonancia con Mies...
Mucho antes del Photoshop
El diseñador es un agnóstico de la realidad que pretende mejorar.
el contexto creativo
Una aproximación a la idea, la gran idea y a la máquina de ideas.
el colapso de la espuma
¿Dónde termina cada cosa que empieza?
el diseño
Una posible definición de diseño, y de paso, una de arte.
el movimiento de la primera cosa
Los signos de cosas y los signos de signos, vibran diferente...
lo que dicen las cacerolas
¿Y si las cacerolas son expresión de un nuevo tipo de sociedad?