INSTRUCTIONSLAND

Hace unos días estuve en Londres, pasando las fiestas de Navidad y fin de año.
Como hago siempre que voy, me sumerjo lo más que puedo en su casi infinita oferta de cultura, de combustible para la curiosidad.
Pasar por la Wellcome Collection, sea para ver alguna muestra o pasar el día leyendo en su sala de lectura de la segunda planta, hacer lo mismo en la Biblioteca Británica, buscar un rincón alejado en el Barbican Centre, pescar la presentación de algún libro en alguna librería, alguna exposición o actividad en Southbank Centre, caminar por el Hyde Park y meterse en las Serpentine Galleries sin saber de antemano que tienen, volver una y otra vez a los museos Británico, de Historia Natural, el Victoria & Albert, la Tate Modern, la National Gallery, la Saatchi o la Gagosian, entrar sin agenda a la Somerset o a la Burlington House o recorrer el circuito de publicaciones independientes (y estoy señalando una ínfima cantidad de cosas que se pueden y deben hacer cuando se está allí), es mi mejor definición del placer y del vivir en estado de gracia.
Pero algo que me sucedió en este último viaje, fue tener el tiempo mental para observar a la gente local moverse por la ciudad, pararse en la ciudad, vincularse con ella y con los demás que allí estábamos.
Observar la cantidad de carteles, grandes y pequeños, luminosos e impresos, mensajes escritos, hablados, icónicos, simbólicos, transformados en arquitectura o en múltiples representaciones físicas con la intención de transmitir instrucciones, me sorprendió mucho porque siempre han estado allí, pero por algún motivo esta vez percibí su volumen.
No hablo de publicidad ni de expresiones artísticas; olvidémonos del graffiti, del stencil, del sticker, de los markers y del street art en cualquiera de sus modalidades: sólo quedémonos con mensajes de usted debería hacer tal cosa.
En este sentido, me abrumó la cantidad órdenes, consejos, “buenas formas de hacer y reaccionar” ante una enorme variedad de actividades, desde subir una escalera, caminar por un túnel, subir o bajar de un vagón del underground o de un autobús, hablarle al taxista, usar un ascensor, cruzar una calle o transitar por una estación de tren. Todo esto, actividades muy básicas en una ciudad, vienen en Londres acompañadas de sugerencias, recomendaciones, formas correctas e incorrectas y hasta amenazas en caso de mal comportamiento.
Los ascensores te dicen que están cerrando las puertas, en qué planta estás, si estás subiendo o bajando, a qué planta llegaste, si las puertas se abren, que te alejes de ellas y que prestes atención al bajar.
En los vagones del metro, sobre la ventanillas hay carteles autoadhesivos sugiriéndote que no te apoyes en las puertas, que no obstruyas la entrada y salida o que de no salir o entrar en el momento correcto, ciertos “ítems” podrían quedar atrapados entre las puertas (la ilustración muestra como ítem a una persona).
Inmediatamente al lado, con un fondo de color diferente pero como parte de la misma pieza, hay una advertencia de multa o acusación judicial si un miembro del staff del metro te pidiera tu pasaje y te negaras a mostrárselo. El efecto, cuando uno no presta atención y no lee todo esto detenidamente, es que apoyarte sobre las puertas, u obstruir la entrada o hasta quedar atrapado, puede llevarte a pagar una multa: es el efecto de juntar un consejo con una amenaza en la misma pieza.
Mientras estás en el vagón, una voz de emoción absolutamente estable te dice en qué línea de metro estás, cuál es la próxima estación, a qué estación acabás de llegar, qué combinaciones o transbordos disponibles tenés en ella, cuál es la estación final del trayecto y que te fijes al bajar si hay cierta distancia entre el vagón y el andén.
En las escaleras mecánicas, ya sea a los costados, en el centro entre dos escaleras o en carteles que penden del techo, se te recuerda que de quedarte quieto en ellas, lo hagas del lado derecho.
Casi todos los puntos por donde se puede cruzar la calle (en las bajadas de las aceras hacia las calzadas), se te indica que mires hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia ambos lados, dependiendo del sentido de circulación antes de cruzar.
En los túneles peatonales es común encontrar carteles recomendando que te mantengas yendo por el lado izquierdo.
Muchas escaleras manuales, sugieren que bajes por la izquierda y subas por la derecha.
Es común en ascensores grandes que se te recuerde, mientras esperás que llegue, que hagas lugar poniéndote a un lado para que quienes tengan que bajar lo hagan primero y con comodidad.
Muchas puertas a locales, establecimientos, centro culturales o museos, tienen instrucciones de cómo deben ser abiertas, de si son automáticas, si tienen un botón grande y bajo dedicado a quienes van en sillas de ruedas, si tenés que empujar o tirar, si debés volver a cerrarla, etc.
A muchos taxistas, dependiendo de si están aislados por un cristal o no, hay que hablarles por un micrófono, el cual se activa presionando un botón que aparece entre otros a ambos costados del asiento trasero. Un ícono de un cabeza hablando indica cuál es el botón correcto.
En los pavimentos de muchas estaciones de tren, hay senderos pintados con el camino a seguir para acceder a diferentes servicios de la estación: en Paddington entre los varios que existen está el que lleva hasta el andén del expreso que va al aeropuerto de Heathrow; lo mismo ocurre en la estación de Victoria con el expreso que va al de Gatwick.
A todas estas indicaciones e instrucciones de buen uso, por supuesto hay que sumarle la omnipresente señalización local indicando sitios próximos, nombres, entradas, salidas, informes, accesos prohibidos, accesos dedicados y un largo etcétera.
Todo esto, o casi todo, encuentra una perfecta justificación cívica, que va desde el ordenamiento, la ayuda en la orientación, la accesibilidad e inclusión, la seguridad y la claridad; que me haya impactado el volumen de este tipo de comunicación a mí, no significa nada más que el hecho de que no pertenezco a esta cultura, y que me he formado en una ciudad donde la información no viene en formato de cartel, si no de prueba y error.
Pero algo más llamó mi atención en relación a tanto mensaje: el comportamiento de aquellos que los leen, en particular de quienes los han leído toda su vida.
Iba caminando un día por el Greenwich Foot Tunnel, un túnel peatonal que conecta la Isle of Dogs, en la zona de Canary Wharf con Geenwich, justo donde está el mercado y el Cutty Sark.
Por hora y fecha el túnel que pasa por debajo del Támesis estaba prácticamente vacío, tiene una extensión de 350 metros y es muy ancho. Yo iba, según las indicaciones, caminando por mi izquierda, y en un momento una chico de unos 20 años que venía detrás pero más rápido, me pasa por mi derecha, me adelanta y se pega a la izquierda del túnel siguiendo con su camino hacia adelante.
Este acto de total orden, estando el túnel vacío, siendo tan ancho, permitiendo a cualquiera caminar por cualquier lado, me hizo sentir no un peatón sino un automóvil: lo único que le faltó a esta persona fue usar luces de giro.
En otros momentos, en locales, bares, estaciones y hasta en la calle, me encontraba con personas paradas y aparentemente ordenadas en una cola. Cuando no me era absolutamente obvio que eso era una cola o siquiera la necesidad de una, preguntaba al último: “¿estás en una cola?”, a lo que me respondieron en muchas oportunidades con un “no, no, perdón”, moviéndose seguidamente para permitirme pasar.
Me quedó claro que al ser la cola una forma de orden muy establecida y respetada en Gran Bretaña, aún cuando no se esté uno detrás de otro esperando un turno, la costumbre de pararse en fila (estando cada uno en sus propios asuntos, independientemente) sigue vigente.
Y es aquí donde vi una conexión entre la ubicua instrucción de orden y una sociedad adiestrada: una cosa es recibir un mensaje de lo correcto y de lo que se debe hacer, y otra cosa es respirar ese mensaje de forma permanente.
No pocos británicos me han dicho a lo largo de los años lo disconformes que están con su cultura, con sus autoridades, con ellos mismos y con su forma de actuar.
Estas personas bromeaban acerca de que el deporte nacional inglés es hacer cola, o creen que el gobierno avanza lenta pero inexorablemente sobre los ciudadanos: si recetar un medicamento es en sí gratis, la receta, como objeto, el papel, cuesta 1 libra y uno no puede llevar el papel de su casa, de manera que ahora hay que pagar por una receta que por ley es gratis.
Lo mismo ocurre con la propiedad (absurdamente cara en las ciudades), los medios de transporte público (también caros y ajenos a la ya ficcional puntualidad), a la posibilidad de decidir sobre tu salud o la de tus hijos (la sanidad está sub-financiada, sobre-regulada y la última palabra sobre un tratamiento de salud para un niño la tiene un médico y no sus padres), la no defensa de sus ciudadanos en apuros en el exterior (el gobierno británico “no negocia con terroristas”) o el sostenimiento multimillonario de una familia real que en el mejor de los casos, sólo es un asset simbólico.
Si nada de esto motiva una manifestación de descontento, si nada de esto permite que se abandone esa adiestrada politeness, entonces es que las instrucciones omnipresentes dan un resultado, controlan de forma efectiva.
El otro día leía que la secretaría de Hacienda británica, sólo con enviar una carta a todos quienes tributan impuestos diciendo que “la inmensa mayoría de los británicos” pagan en término, elevó un 20% la recaudación puntual ese período.
Luego de esta visita a Londres, sentí que los británicos necesitaban un poco de oxígeno, que la cuerda se relajara en su tensión, que los mensajes bajaran en volumen y presencia.
Necesitaban poder pensar sin que alguien los guiara casi imperceptiblemente en su camino reflexivo…
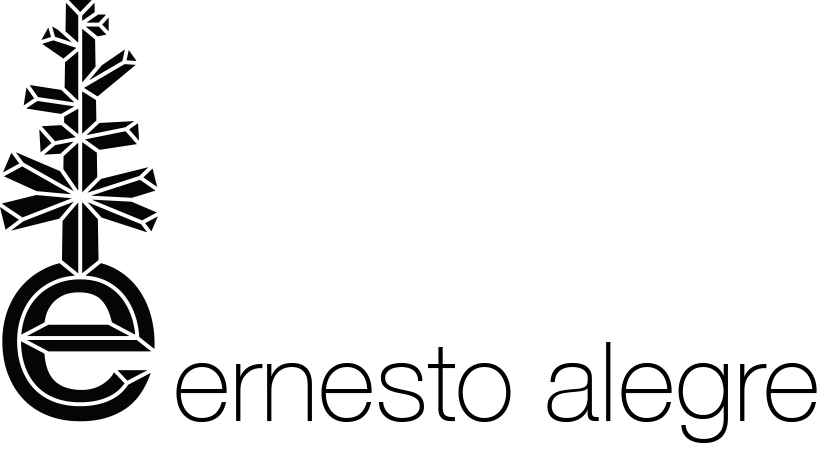
Post a comment